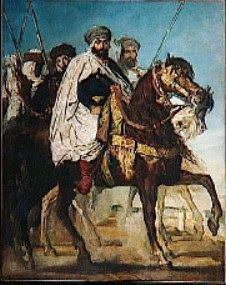AÑO 1172, IMPONENTE EJÉRCITO ALMOHADE
MARCHA POR LA VEGA DE CUEVAS
 |
| A finales del siglo XII y comienzos del XIII se vivió en la frontera cristiano-musulmana una lucha continua entre Moros y Cristianos. |
En el año 1172 Huete ya había sido recuperada por los cristianos, mientras que Cuenca permanecía bajo el poder musulmán. En esta situación, el valle del río Mayor de Cuevas era frontera entre el mundo musulmán y las avanzadas cristianas.
Huete había experimentado un crecimiento considerable, pues en dicho año de 1172 había ya varias parroquias y el casco urbano iba configurándose como sería dos o tres siglos después. La influencia de la ciudad llegaba casi hasta las puertas de Cuenca. Sin embargo los valles del río Mayor estaban aún sin repoblar, salvo alguna alquería aislada como centro de explotación agropecuaria de una tierra laborable y fértil, pero peligrosa.
La Ciudad fronteriza de Huete estaba mal defendida debido, en parte a la desidia, pero sobre todo a la reciente batalla entre los Lara y los Castro, quienes se disputaban la tutela y regencia del rey niño Alfonso VIII. Este enfrentamiento había dejado algunos desperfectos importantes en los tres cinturones de muralla que rodeaban la ciudad y la fortaleza de Huete. Los espías enviaron informes a Sevilla, ciudad que cobraba fuerza en la península, y a Marrakech, capital del imperio Almohade. Entonces, el Emir Abú Yakub Yusuf I decidió organizar una potente algazúa (expedición militar) con la idea de recuperar Huete y de levantar el cerco al que se veía sometida Cuenca por parte de los cristianos.
.jpg) |
| Sobre el cerro situado al oeste de Huete se alzaba una gran fortificación de la que aún quedan algunos vestigios. |
Así, hacia mediados del mes de Julio del año 1172 comenzaron a congregarse las tropas musulmanas alrededor de Huete. Estas huestes estaban formadas por almohades, árabes y andalusíes. También había esclavos almorávides, a quienes habían derrotado los almohades, y un numeroso séquito, entre el cual se encontraban varios predicadores, personajes legendarios y hasta el famoso filósofo Averroes. Al frente de la expedición iba el propio Califa, lo que demuestra la importancia que los almohades dieron a esta operación.
Como es bien sabido, cuando se trata de cuantificar el número de efectivos, con frecuencia las fuentes son poco o nada fiables. Los cristianos hablan de unos 500 caballeros con sus correspondientes peones en la fortaleza de Huete. Para los musulmanes se dan cifras muy altas, pues se habla de hasta más de 100.000 hombres entre infantería, arqueros, caballería, etc. Los cálculos más realistas mantienen para los cristianos la cifra de 500 caballeros, cada uno de los cuales contaría con hasta tres o cuatro peones. Y para los musulmanes se calculan unos efectivos de alrededor de 60.000 guerreros.
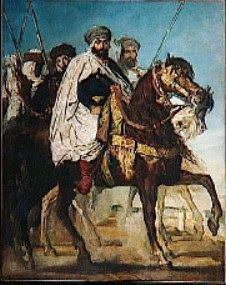 |
| Caballería almohade. |
Quizás lo más interesante de esta algazúa es que fue relatada de forma muy detallada por Ibn Abi Sahib al-Salat, un personaje que formaba parte de la propia expedición y que impregnó el relato de las maniobras militares con abundantes alusiones a la fe musulmana y con interesantes y bellos recursos literarios.
Wabda, Huete para los musulmanes, quedó rodeada por un cerco inexpugnable, pero el fuerte contingente muslim no podía permitirse un asedio largo, así que pronto comenzaron las hostilidades. La desproporción de fuerzas permitió a los atacantes sobrepasar en los primeros embates la muralla exterior, y en varias embestidas obligaron a los defensores a refugiarse en la alcazaba. La ciudad estaba perdida, pero no la fortaleza. Los de Huete enviaron en varias ocasiones emisarios para solicitar el amán, pacto por el cual los sitiados entregaban pacíficamente la ciudad y los sitiadores se comprometían a respetarles la vida, los bienes y la religión. Pero se les negó, porque no había organizado el Califa de los Creyentes, Abu Yaqub Yusuf, un ejército tal para llegar a su objetivo principal y dejar libre a gran parte de la nobleza de Castilla, que tenía ahora a su alcance encerrada en aquel cerro.
 |
| El formidable espolón amurallado donde se libró el asedio. |
Tres circunstancias vinieron a auxiliar a los cristianos de Huete: la primera fue que cuando ya carecían de agua se desataron varias tormentas formidables que no solo llenaron sus aljibes sino que debilitaron de forma notoria al enemigo. El huracán destrozó los campamentos musulmanes y los torrenciales aguaceros dejaron el terreno impracticable para cualquier tipo de acción militar. Los optenses atribuyeron las providenciales tormentas a la intervención de las santas Justa y Rufina. En segundo lugar, los cuerpos de ejército que habían sido enviados para cosechar los trigos y hacer acopio de forrajes y vituallas para los hombres y para los miles de bestias, volvieron de vacío. Y, finalmente, uno de los espías, capturado por los musulmanes, confesó que el ejército del rey niño (Alfonso VIII) acudía en auxilio de Huete.
 |
| Restos de las murallas de Huete. |
 |
| Las santas Justa y Rufina. Se dice que gracias a su intervención se salvaron los defensores de Huete. |
Así las cosas, el Califa ordenó quemar las grandes máquinas de asalto que preparaban para la toma del castillo de Huete y dio instrucciones para levantar el campo y marchar hacia Cuenca.
Entonces se produjo entre la tropa una gran decepción y un desconcierto considerable en la evacuación de las posiciones, desbarajuste que los sitiados aprovecharon para salir de su fortaleza y dar golpes rápidos y precisos contra el enemigo en retirada. Por ello, a causa del hostigamiento, el primer día de marcha apenas avanzaron unas 3 millas (5.5 km aprox). El cronista solo dice que había agua en la zona de acampada. El segundo día de marcha hacia Cuenca el ejército avanzó unas 10 millas, es decir, unos 18´5 km.
 |
| Guerreros almohades. |
Los expertos parecen de acuerdo en que el itinerario elegido por el imponente ejército musulmán fue la vega de Cuevas de Velasco, ya que temían que las tropas de Alfonso VIII, que sitiaban Cuenca, les tendiesen emboscadas en los Montes de Cabrejas.
 |
| Probable itinerario desde Huete hasta Nohales, cerca de Cuenca. |
En cuanto al lugar elegido para acampar, cito textualmente la traducción de la crónica de Ibn Abi Sahib al-Salat.
“… el Emir de los Creyentes levantó el campamento de la mencionada aguada, con la guardia, los arqueros y los peones en vanguardia y la zaga, en impecable orden de marcha. De esa guisa marcharon unas 10 millas y acamparon en una alquería rodeada de campos cultivados muy dilatados y ubicada en un emplazamiento agradable y saneado, aunque despoblado1. Obtuvieron a manos llenas trigo y cebada , saquearon el lugar, talaron sus campos y lo arrasaron y lo arruinaron como si jamás hubiera existido”.
“ El día siguiente el Emir de los Creyentes partió de aquella alquería – que causaba una sensación malsana – por la ruta que se dirige hacia Qunka (Cuenca), en el mismo orden de marcha que el día precedente, mientras los atabales redoblaban en todas las elevaciones del territorio y las tropas colmaban el horizonte a lo largo y a lo ancho. De esa guisa siguieron evolucionando hasta que llegaron a Wadi Suqar, a dos millas (3´7 km) de Qunka, en una montaña al occidente de aquella2”.
 |
| Armas almohades encontradas en Alarcos. |
 |
| Dinar almohade. |
A partir de este texto se han hecho varias interpretaciones para situar esa “alquería” a la que hace referencia el cronista. Desde luego, una alquería rodeada de campos cultivados muy dilatados no parece razonable situarla en el actual Castillejo, pues se sabe que ni estaba ni está rodeada de campos cultivados y, por supuesto, los campos no son dilatados. Además, la distancia total cubierta por el ejército almohade en las dos primeras jornadas desde Huete sumaría no menos de 24km, lo que nos llevaría a la zona de La Losa-Valdemarón-Cerrillo de la Nebrosa, bien entrados ya en el término de Cuevas de Velasco y lugar donde sí hay una amplia vega.
Por otro lado, si diéramos como válida la opción de Castillejo, dejaríamos para la última jornada, hasta las cercanías de Cuenca, más de 34 km, distancia que se nos antoja exagerada, teniendo en cuenta que el ejército almohade solía marchar solamente desde el amanecer hasta la hora de comer. Conviene recordar también, el terrible calor de los primeros días de agosto y el hecho de tener que afrontar un cambio de vertiente, con las consiguientes dificultades orográficas.
Pero hay más indicios que hacen pensar en la vega de Cuevas, a los que se llega haciendo una lectura detenida del texto. El cronista dice que partieron de aquella alquería y que los atabales redoblaban en todas las elevaciones del territorio. Entendemos que las elevaciones serían altozanos y justamente este tipo de elevaciones abundan en el viejo camino hacia Cuenca, que arranca desde Los Cañamares, sube por la Carrasquilla y La Cruz del Cura, el Lavadero, la ermita de la Purísima, Valdemaes, Miralobueno, El Rebollar, La Fuente el Sordillo... En esta vía encontramos varias elevaciones hasta Navalón.
Los atabales, que participaron en la expedición del año 1172 contra Huete en número de más de cien, tenían la misión de anunciar movimientos o rutinas del ejército, marcar el ritmo en las marchas, evitar que se extraviasen las tropas, imprimirles ánimo y atemorizar al enemigo si es que se aproximaba al grupo expedicionario. Había un atabal con un parche de más de 2´3 metros de diámetro y se habla de que cuando sonaban todos estos instrumentos, la tierra gemía y podía oírse su estruendo hasta media jornada de distancia.
 |
| El libro del Doctor Gustavo Turienzo Veiga narra la peripecia de los Almohades por Alandalus y la frontera con Castilla de forma amena y precisa. |
Tanto José Antonio Almonacid Clavería3 como el Doctor Gustavo Turienzo Veiga4 concluyen que el ejército almohade marchó hacia Cuenca por Cuevas de Velasco. En cuanto a la localización de la alquería que el cronista menciona, nosotros nos inclinamos por algún punto de la vega de Cuevas de Velasco, que concuerda mejor con las distancias recorridas por la expedición en las dos primeras jornadas y que responde perfectamente a la descripción. Pensamos que se trataría de un grupo pequeño de casas, quizás diez o doce, construidas en adobe, tapial o mampostería y techos de carrizo y barro, orientadas a la explotación agrícola de un terreno inmediato fértil.
 |
| El amplio valle del río Mayor visto desde Cuevas de Velasco. |
 |
| Posibles lugares donde debió acampar el ejército almohade. |
Hay también otras conclusiones que podemos extraer de este apasionante relato de la marcha del formidable ejército almohade. Por ejemplo, no hay ni la menor mención a una fortaleza, castillo, atalaya ni nada parecido, por lo tanto debemos concluir que si el cronista, tan dado a destacar cualquier captura de estructuras enemigas o anteriormente arrebatadas por el enemigo, no la cita en esta jornada, es señal inequívoca de que no existía. Así, caería, como tantas otras tradiciones, la idea de que el castillo de Cuevas de Cañatazor había sido construido por un jefe agareno llamado Atanazor (Pascual Madoz, Trifón Muñoz Soliva…)
Tampoco hay mención alguna a un lugar llamado Cuevas de Cañatazor. Lo más probable es que no existiera aún y que, justamente, después del paso de los almohades, Castilla decidiese repoblar a marchas forzadas los valles del río Mayor como tapón defensivo natural entre la Cuenca musulmana y el Huete cristiano. En los años que median entre la algazúa almohade (1172) y la toma de Cuenca por Alfonso VIII (1177) debieron surgir la mayoría de pequeñas aldeas de los valles del río Mayor.
De cualquier modo, la epopeya del gran ejército marchando por estas tierras es un hecho digno de memoria como pocos. Pensemos en un contingente posiblemente más numeroso que el ejército almorávide que había derrotado a los cristianos en Uclés (1108) , más numeroso que el de la derrota de Alarcos (1195) e incluso más numeroso que el que claudicó en Las Navas de Tolosa (1212) ante los cristianos.
Este valle, pues, fue testigo hace más de ocho siglos y medio del paso arrollador de un ejército que estremecía la tierra. Más de quince mil caballos, con sus jinetes y sus peones, decenas de miles de soldados almohades, árabes y andalusíes, carros, decenas de camellos que acarreaban el tesoro Califal monetizado para financiar la campaña, las nueve campanas arrebatadas a los de Huete, de las cuales una puede verse aún hoy en la mezquita aljama de Fez, representantes de todos los oficios: cabestreros, herreros, leñadores, arrieros, armeros, artesanos especializados…, ganados..., y en un lugar destacado, precediendo seguramente al Califa, un camello elegantemente enjaezado portando un magnífico ejemplar de El Corán primorosamente encuadernado y que los seguidores del Profeta consideraban como un talismán.
En la larga expedición tomaron varias fortalezas, como la de Vilches, la de Alcaraz, la de Garcimuñoz, que fue arrasada, y levantaron el cerco cristiano de Cuenca, pero su principal objetivo era Huete y no consiguieron tomar su fortaleza. De haber cedido los de Huete, la Reconquista posiblemente se hubiera retrasado un siglo.
1Parece lógico que los habitantes de esa alquería estuviesen al tanto de los movimientos de aproximación del ejército almohade y habrían huido sin tiempo para recoger cosechas, animales...
2Los estudiosos apuntan a Nohales como el lugar en el que acampó el ejército almohade.
3“De Huete a Cuenca con los almohades 1172” J.A. Almonacid Clavería.
4“La algazúa del califa almohade Abú Yaqub Yusuf I contra Huete y su retirada por Cuenca” Gustavo Turienzo Veiga






.jpg)